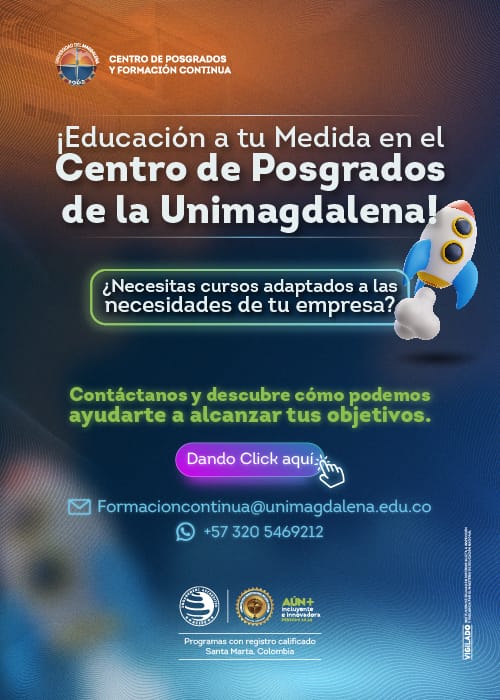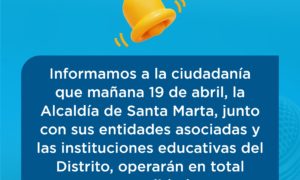Por: Pedro Segrera Jaramillo
En los linderos entre pescadito y el centro, que los dividía la línea del tren, cuya alambrada delimitaba esa estratificación social, se encontraba la Inspección Norte de Policía, que era algo así como una Alcaldía Menor. Ahí iban a parar los borrachos de todos los estratos, quienes coincidían por peloteras o por negarse a cancelar las cuentas, las mujeres de la vida alegre que se agredían entre ellas peleando a los cigarrones, los maricas por sofocar indefensos parroquianos pasados de copas, las putas del “salibon” o “la bola Roja “en el mercado, consideradas perratas. Los inspectores siempre fueron los mismos y los presos, también eran los mismos. Si el detenido pertenecía a cualquier familia de apellidos, el inspector llamaba a sus padres, y él mismo los conducía a su casa, para que le debieran el favor. Ahí estuvieron una eternidad, el capitán Rojas y Jorge Lafaurie, a quien apodaban chacaracantúa. Mano de hierro Padilla el abuelo de Pincho y papá de Perucho, Nel López Morales, Agustín Alzamora, el bojo Yacomelo, Durán Pabón, y el secretario Diazgranados, apodado “Luponini”
Esa zona era un torbellino de gente, de caos, de cosas y a su alrededor confluían intereses, modos de vida, personajes, truculencias y ganas de vivir. El rebusque diario se hizo institución y un fornido atracador “medio pueblo” le quebraba el pescuezo a un extranjero para quitarle la cámara fotográfica y el reloj, los negros de cuatro bocas asaltaban los camiones repartidores de alimentos en la madrugada. El hotel San Carlos, que heredara Pablo López, era una construcción bellísima de dos plantas totalmente en madera y sus barandas de listones entrecruzados, así como su pintoresco color azul con blanco, semejaban las oficinas de los intendentes de las Antillas. En ese sitio, hoy el polvorín estaba la estación, llegada y partida del tren de pasajeros, cuyos vagones estaban discriminados de acuerdo a la capacidad de pago y la importancia del pasajero. En ese barullo donde se debatía la subsistencia, transcurría la vida y llegaba a veces la muerte. Se apretujaban muchos negocios, como la cantina de Charales, un negro color azul de metileno, que era amigo de todos, pero jamás votó por un liberal. Al lado, el bar la Cucuteña, muy cerca la casa de empeño del viejo Montoya, usurero de profesión y la compraventa del señor Jaramillo el “Cascabel” en la Cangrejalito, en la esquina “El Globo”, tienda de Jorge Vásquez y “Puerto Arturo “en la otra esquina, de Pablo Calderón. Donde queda hoy la inspección Norte, ahí mismo, la Librería, venta de boliches y trompos “El Mercurio”, de Miguel Caldas, un anciano homosexual, con ojos de aceituna y mirada penetrante y lujuriosa. El viejo Caldas trajo las primeras tiras cómicas, como “peneca”, pif paf, el gorrión y otras para entretenimiento de requiebros amorosos. Compraba cuentas de los estamentos oficiales y como lo asesinaron para robarle, los Inspectores de Policía encargados del levantamiento del cadáver, también pasaron a mejor vida, por las morrocotas de oro y prendas que sacaron de la caja fuerte, y que no hicieron parte de ningún inventario.
En el otro costado, estaba el bar “arbolito” de Guillermo Johnson, que si bien es cierto no había habitaciones para arrendar, las mujeres que atendían eran culiprontas, al igual que la del “bar Avenida” de Pedro Segrera, sobre la quinta, donde se presentaban orquestas reconocidas como Pacho Galán y Lucho Bermúdez, se vendía cerveza nevada y costeñita, el trago corto, pocon pocón por el calor, en esa época el whisky más caro era Caballito Blanco y Robertico que hoy solo lo compran para dar masajes con mariguana y con ruda.
El centro combinaba viviendas residenciales con inmensidad de almacenes de abarrotes, peluquerías, farmacias, boticas, dentistas y oficinas de abogados, que eran pocas, ya que los samarios debido al derroche del dinero de las bananeras no necesitaron estudiar y los pocos profesionales vinieron de la Guajira. Los galenos todos eran de la provincia, Jacobo Tovar Daza, Sabas Socarrás, Raúl Brugés, Adalberto Daza, Juan Daza Fernández, Gonzalo Romero, Edmundo Mazeneth, Ramiro Amaya Ovalle, descontando al Dr. Silvestre Lacouture que decían no curaba ni un catarro de tres días. Juristas destacados Rafael Gómez Bernier que fuera presidente del tribunal durante ocho años, Rafael Emeterio Penso de Fonseca y un gran penalista, Luis Otón Gómez, Manuel Romero, Miguel Pinedo Barros, Osvaldo Robles Cataño, Rodolfo Curvelo, Luis Serrano Zúñiga Aarón y Joaquín Aarón Manjarrés. De ahí salieron los primeros Gobernadores, Alcaldes, Parlamentarios, Jueces y Magistrados, excelentes oradores y gente de prestigio intelectual. Ramón Barros mandatario Departamental, inicia la construcción del Camellón en la bahía. Las señoritas de la sociedad samaria en edad de merecer, en vías de quedar solteronas, se fueron casando con estos profesionales petulantes y orgullosos.
El comercio acotaba las calles principales. La niña Elvira y Ernesto Zagarra, su marido, quien fuera dependiente de la farmacia del Dr. Pedro Antonio Infante, adquirida al francés Dejean, conservaba aún accesorios de la botica del Dr. Reverend, jaraberos de cobre, morteros de porcelana, escupideras de peltre, libros de medicina y recipientes de vidrio. Ellos asumían con desinterés y cariño su consulta, muchas veces sin cobrar a los más necesitados, al igual que el Dr. Carlos Guido desde la placita de san francisco, junto con su hermano Juancho, quien se casara con Tere Viecco, tenían una reconocida calidad humana. Los frascos y cotarros del Dr. Reverend, que en cualquier parte tuvieran un valor patrimonial histórico, se los está tragando el comején en un cuarto de olvido de los herederos de la Sra. Elvira. Otro que atendía con mucho acierto, consultas, recetaba y hasta operaba era Idelfonso Castro, enfermero promiscuo en la calle de la cárcel y el cachaco José María Mozo en la calle de la cruz, quien fungía de traumatólogo y arreglaba desperfectos de los huesos con cebo de cuba, emplastes de alcanfor y numotocine, recetada también para madurar nacidos. La Farmacia Popular de Rodolfo Montalvo en la esquina con la hielería, en donde también vendían bolitas de alcanfor y naftalina para espantar las cucarachas, en la próxima esquina de la calle de la cárcel, estaba la farmacia Santa Marta, de Arturo Redondo Pana y diagonal, la nueva droguería katime, de Aurita y su hermana Altagracia, frente a la casa de los Yanet, y en la carrera cuarta, La Tropicana de Marcos Rosado y la farmacia pio XII del papa de las Duran “las pio pio” niñas buenas mozas todas.
En la calle de la cárcel, estaba la tienda del español Jorge Cuenca, quien tenía pintado en la pared un viejo de overol con una escoba de palito que decía “fuera patos”. Al lado la piladora de Roca, que desgranaba mazorcas de maíz y ensacaba harina, pecoso y flaco en demasía, murió pobre pero honrado, como mueren los que viven en el temor de Dios. En esa misma calle, María katime y Salim, su marido, con su venta de cortes de tela baratos, pero de muy buena calidad, según decía ella. Ahí también estaba la fábrica de camisas Tayrona, del turco Ali H. Sabian, incendiada sospechosamente en la madrugada, dejando la calle atiborrada de chamusquina de cuellos plásticos, botonería y miles de alfileres. Los autores de esa conflagración por encargo, fueron los mismo que incendiaron consecuentemente las farmacias de los Morra, aquí, en Ciénaga y en Fundación. Por eso, el edificio que construyeron le apodaron, “la antorcha” porque lo hicieron a punta de incendios. Si Celedón Cuello y el español Cara de Caballo les hubieran pedido asesoría a estos fedayines, no terminarían con sus huesos en el panóptico, cuando quemaron la ferretería del primero en el mercado, ya que saquearon la mercancía a media noche y encontró la policía todo en una finca en Bonda, rio en medio.
Los propietarios de los almacenes donde se vendían artículos de lujo, eran extranjeros, el Bazar Americano de Arturo Sarinchasky, en donde se encontraban los zapatos más finos para caballeros, el almacén Sedita y el Café de Perico de Atalo Salomón. Las turcas María, Eva y Francia Giha de telas al garete, provenientes de la ruta de la seda. El almacén la Bella Samaria, de unas árabes bien parecidas, casada una de ellas con el libanés Arturo Dib quien fumaba tabaco todo el día, y nunca pudo aprender el español. En la plaza de la Catedral en una hermosa edificación, en donde vivió José Eusebio Caro y después “el poeta del mar” José Castañeda Aragón, estaba “Lacorazza hermanos”, con artículos importados y cortes de chamié. El almacén Medellín de Pacho Luis Olarte con la agencia de los zapatos Triunfo Unión. La casa del sol de Miguel Antonio Zúñiga en la calle San francisco con quinta, en donde vendían planchas, estufas, neveras General Electric y Philips y hasta camionetas Chevrolet y Dodge, y más abajo el de los polacos Ludergantes y Carpencof y los judíos sefarditas Kligman, vendían muebles para sala y comedor
Con la dictadura del General Rojas Pinilla se alborotaron los sanandresitos que hicieron público el contrabando, que se manejaba con discreción y en casas de familia, Lucho “Campempo” Vergara en el centro, pan viejo y Lucho Correa en pescaito En ese sector estaban los negocios de abarrotes de Gerardo Danies y al lado su hermano Carlos y la de M.D. Abello, de Manuel Domingo, que administraba Víctor Abello, con quien albergo eterna gratitud, ya que mi papa, recién egresado del Liceo Celedón y al no poder seguir estudios por ser trece hermanos, don Víctor le fiaba todos los días, sin recomendación ni fiador, un bulto de panela y un saco de arroz, que el vendía al detal en el mercado y lo cancelaba al día siguiente.
En la Cangrejal, funcionó el almacén Camel de propiedad del italiano DeAngelis con un aviso luminoso de un camello, cuya especialidad era la venta de sombreros y paraguas. En esa casa de dos pisos y arquitectura Republicana, construida por Alfonso R. Yaneth, uno de los hombres más ricos de la ciudad, dueño además de la ganadería Vira Vira, todo era importado, las motocicletas Pelligni, que colgaban de las vigas de madera semejando murciélagos brillantes, bicicletas Ralintong, escopetas de dos cañones, whisky, cemento Portland en barriles de madera sunchados, al igual que los vinos franceses. Su hijo Mon Yanet, a los veinte años manejaba su propio automóvil Packard al igual que el viejo Martín Ceballos y Teotiste Martínez, muy enguantada. En esa misma esquina el almacén “Puente y Gonzales” distribuidores exclusivos de los estilógrafos Parker y al frente “el Almacén Lola” de las señoritas Diazgranados, poco agraciadas, con regalos de cristalería envueltos en papel celofán de colores y moños de cintas.
Sobre la plaza de San Francisco, iniciaba en esta ciudad la colonia Santandereana, con la cacharrería y papelería La Confianza. En la otra esquina de la iglesia de San Francisco estaba la residencia del General Florentino Manjarrez, en la edificación que hoy ocupa el B.B.V.A y al lado un bar de Don Jesús Uribe, siempre vestido de camisa y pantalón de drill blanco, colorado su rostro como el de un camarón recién sacado de la olla. allí se instala años más tarde, Vicente Noguera, con “la Puerta de Hierro” cambiando cheques solo a quien le veía en el blanco del ojo que era una persona correcta, con un interés del dulce uno diario. Su fortuna fue incalculable, arrume de propiedades heredadas de su padre y de todos sus hermanos, ambos con obesidad mórbida, todos solterones. tacaño como él solo, a mí que fui su ahijado, no me dejó ni una Coca-Cola litro. En ese mismo entorno, la plaza de mercado con sus mesas de mármol, la botica del Dr. Guido, la única estación de gasolina cuyo dueño era Rafael Guerrero Polo y la llantería de Cafifi. El servicio público era una flota de cinco taxis particulares, y uno lo manejaba Pedro Cenizo, suegro del Mañe Ramírez.